Impredecible
Intentaré describir un instante de tiempo de mi ayer ingenuo, a pesar de ser por aquel entonces madre de un niño de ocho años y una niña de cinco.
Mi padre había decidido cerrar la librería que regenteaba desde que memoria consciente poseo. Pesaban sobre él años de trabajo fatigoso, malestares de los que poco hablaba. Mi madre confiaba en sus decisiones.
La librería había sido durante muchos años nuestra única fuente de ingresos providentes. En ella, mis hermanos y yo aprendimos el arte de comerciar honestamente. De ello dependía nuestro bienestar.
La inquietud acaparó mis madrugadas desveladas. No admitía que esas puertas dejaran de abrirse. No admitía el cansancio de mi padre. Intenté suplirlo. Obtuve su consentimiento, deseché los interrogantes de mi madre.
Entré en el santuario. Eso significaba para mí, lo era en muchos aspectos.
Transcurrieron varios meses, eficientes, vivos. Renovaba impulsos, valoraba bienes recibidos.
Fue aquello que fue; hasta esa tardecita primaveral.
Mis pensamientos revoloteaban serenos, mis manos ordenaban el breve desorden que una buena venta deja a su alrededor.
La voz, profunda a mis espaldas, alertó. Giré la cabeza, lo vi. Muy joven, alto, robusto, bello rostro, elegante. En su mano blanca el arma pequeña.
Allí de pie, encarnaba mi peor pesadilla.
Recordé a mi padre. En su tiempo, había padecido este tipo de visitas violentas. Había salido indemne de ellas.
Nunca entendí cómo supe ignorar su arma, cómo llegué al interminable soliloquio; fluía de mi boca. Las lágrimas, libres, descendían inadvertidas por mis mejillas. Le pregunté mil cosas. Intenté demostrarle que su vida era apenas un preludio. Mucho más dije.
Él, silencioso, extendió su brazo, tomó de la caja un puñado de billetes, apoyándolos sobre el tablero que nos separaba. Cruzó los brazos sobre su pecho; escondió el arma debajo de su axila.
No me ganaba el miedo, sí mi loco monólogo envolvente.
Él, mudo, pálido. La duda en sus ojos oscuros. Se dirigió hacia la puerta, no sin antes tomar los billetes, dejándolos caer nuevamente en la caja. Algo farfulló. Se iba, nada se llevaba.
Lo detuve impulsiva. Quise ayudarlo, estaba dispuesta a entregarle el dinero si con ello lo ayudaba; se lo dije. Insistí. Dudó una vez más. Lo tomó temblando. Su arma había desaparecido en el bolsillo de su pantalón. Enrojeció. Habló entre dientes, la voz ronca; regresaría a devolverlos.
Contesté arrebatada. Las lágrimas secas. Le aseguré que quería que regresara cuando pudiera demostrar que vivía de trabajo honesto. Cuando a su alrededor corretearan sus hijos, su mujer lo siguiera sonriendo. Aseguré, además, que nada me debía.
Atravesó la puerta corriendo sin mirar atrás.
Enmudecí. Entonces temblé, lloré convulsa, agradecí silenciosa.
El miedo me empujó a cerrar el santuario, aquel que diera paso a alegrías, pesares, providencias.
Muchas veces me pregunté si, alguna vez, él habría regresado acompañado de sus hijos. Si mi locura fue su guía.
Él perteneció, pertenece a ese fugaz momento impredecible de los días que dejaron huellas.
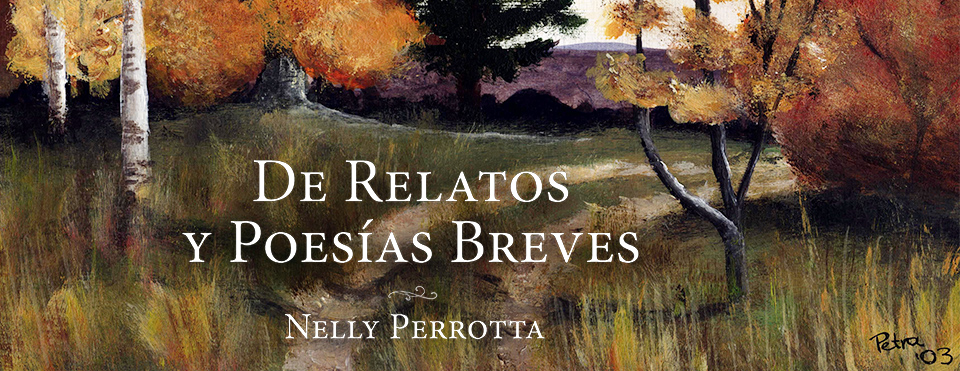

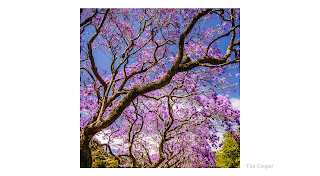


Comentarios
Publicar un comentario