Singular anochecer
Anoche el granizo sorpresivo golpeaba sobre las tejas del techo de mi dormitorio.
De pie, junto a la cama, sin atreverme a nada, cerré los ojos. Extendí los brazos, las palmas de las manos hacia arriba.
Rogué. Mi cuerpo alargándose hacia el Universo. Oración silenciosa.
Pensé en los que todavía caminaban por las calles a la hora de los desvelos. Recibían sobre sus hombros semejante aporreo.
Se cruzó por mi mente aquella pareja que de pronto, pocas semanas atrás, apareció por el barrio.
Nos conmocionaron a todos. La mayoría de los vecinos procuraban no demostrar lo que sentían. Ocultaban críticas audaces, indiferencia mentirosa. A algunos los delataba determinado gesto de fastidio.
Ellos llegaron al anochecer. Sus actitudes no condescendían con su desamparo.
Traían con ellos un par de maletas caras, bolsos repletos impecables. Vestían ropas costosas. Su aspecto pulcro.
Todo lo que con ellos venía, así como ellos mismos era refinado, elegante.
Esperaron a que la pinturería de la esquina abierta sobre la gran avenida, cerrara sus puertas ocultas ya por las sombras que la techumbre proyectaba sobre la entrada del local amplio.
Rápidos, ocuparon el lugar, acomodaron sus pertenencias como si estuvieran en la sala de una lujosa vivienda. Extendieron las mantas, y sobre ellas el cubre camas de excelente buen gusto. Allí establecieron su nido en aquel rincón callejero.
Al más alto de los dos se lo veía generalmente sentado, orgullosa su espalda recta. Los ojos bajos, el gesto severo. Sostenía en sus manos el teléfono móvil de última generación. Su compañero, en cambio, demostraba docilidad, solicitud; observaba con buena voluntad a quienes pasábamos ocasionalmente por delante suyo, pronta la sonrisa tímida, el saludo.
No pude dejar de sentir hacia ellos compasiva simpatía. Imaginé incontables historias oscuras, preguntas calladas. Hubiera querido tener suficiente coraje para acercarme, hablarles. No lo hice. Cómo preguntarles qué los había llevado a vivir en las calles. Tal vez La pérdida de sus trabajos había provocado el desalojo de su vivienda.
Eran tiempos crueles, las empresas quebraban, las fábricas cerraban sus puertas, desamparando. Los emprendimientos individuales no se sostenían.
Tanto más podría cualquiera preguntarse al verlos. No eran vagabundos por elección o locura, eso estaba a la vista.
Durante el día desaparecían. Al anochecer regresaban a dormir sus rebeldías, sus angustias, que seguro las tenían.
Estaban en mi camino, probablemente de paso. No dejaba de observarlos. De interesarme silenciosa por ellos. Me atreví a saludarlos. Respondieron, sorprendidas las miradas.
Sus presencias se tornaban familiares, aunque no bastaba para acercarme a ellos. Apelaba al saludo afectuoso desde cierta distancia. Mil preguntas seguían perdiéndose en mí.
Un día se fueron, desaparecieron. Quise creer que habían logrado rescatar sus vidas.
Mucho tiempo después los crucé una vez más. Caminaban juntos, apurados. Como siempre, sus ropas impecables. No acarreaban nada a cuestas.
El más bajo me reconoció, me saludó, su sonrisa amplia. Sus ojos respondieron a mi muda pregunta, a mi sonrisa.
Quería decirles que me alegraba verlos. Probablemente lo hice, probablemente lo entendieron. Observé sus manos alzadas, prontas al reconocimiento; las miradas chispeantes fueron respuestas silenciadas.
Nunca más supe de ellos. No los olvido.
El granizo dejó de caer. La lluvia enmudeció. El viento se perdía en las calles quietas.
Supe, eso sí, orar por ellos.
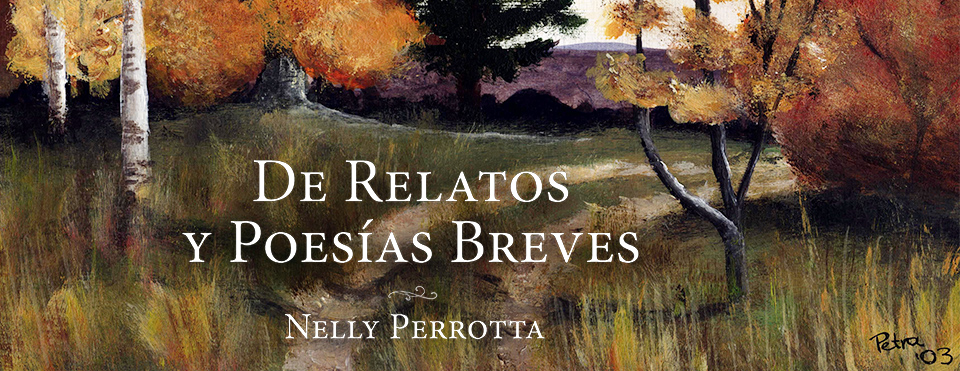




Comentarios
Publicar un comentario