Inquietudes
Un puente. De niña me aterraba.
Puente Pueyrredón viejo. El tranvía lo transitaba machacando vías. Mis ocho años temblaban.
Alguien, no recuerdo quién, había rememorado ese domingo con máximos detalles, el accidente ocurrido en tiempos idos. Un tranvía había caído al
Riachuelo rompiendo las barreras de contención.
El relator debió ser aquel primo de papá, inagotable parlanchín, narrador de tragedias sin fin.
En mi inocencia, rechazaba todo aquello que de él proviniera, aunque cada domingo era el invitado de honor en la casa noble, la de esos otros primos que más que parientes, para mi padre eran sangre de su sangre. En esa casa había sido cobijado cuando los aires de otro mundo lo empujaran al destierro voluntario.
Las reuniones principiaban con juegos de naipes inocentes donde los hombres desahogaban gritos, risas y cuyos premios más costosos eran la mayor cantidad de legumbres secas dispuestas sobre la mesa.
Las mujeres confabulaban en la cocina amasando exquisiteces de remotas heredades; muchas veces desilusiones.
Los niños retozábamos medianamente libres.
La casa grande de los primos, nuestra casa. El jardín, las habitaciones sombreadas, el patio luminoso circundado de plantas encimadas, olorosas y en el medio el gran aljibe enigmático, centro de nuestras picardías de niños sanos, repetidor del eco de nuestras risas, de nuestras imágenes espejadas en lo profundo donde el agua guardaba su frescura.
Más allá de las salas, otras habitaciones prohibidas, servicios; la escalera que conducía al misterio que nunca develamos. Al fondo, la huerta extensa, árboles frutales de todas las estaciones que el clima de turno proveía. Allí, nos escondíamos. En nuestro paraíso inventado. El viento recogía nuestras felices confabulaciones infantiles.
Ese domingo, cruzar el puente de regreso a nuestro hogar, hacia nuestra casa en el viejo Flores, fue para mí, difícil. El miedo del que nada dije, aportó a mi sueño inquieto, pesadillas que oculté por siempre y que se repitieron durante la infancia.
Mi primer secreto. Hoy develado en estas líneas sencillas. Sonrío al escribirlas; espío el corazón de la niña que fui.
Algo quedó de todo aquello además del afecto recibido y entregado por los que en mí siempre viven.
Jamás crucé o cruzo, el Pueyrredón viejo, sin que las palabras del primo parlanchín dejen de resonar en mis memorias intactas, regocijándome en ellas.
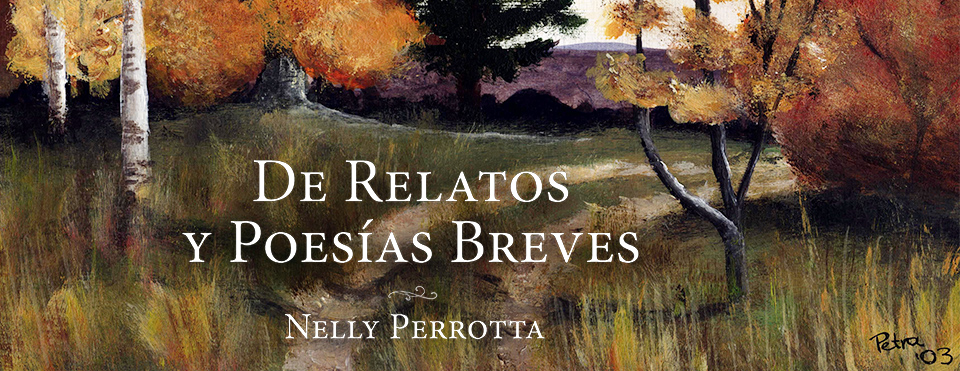




Hermosos recuerdos de infancia!
ResponderBorrarGracias por recibirlos!... Nelly
ResponderBorrar