Arrebato
Estío agobiante.
Nubes plomizas avanzan cubriendo el infinito. El vendaval alborota, las empuja hacia el sur, deshace las extrañas imágenes.
El horizonte perdido en las intimidantes aguas oscuras.
El mar estrepitoso golpea los bajos acantilados. Su furia se desvanece tan sólo por breves instantes, transformada en espumoso encaje ficticio.
La llovizna salada humedece su rostro, sus manos, sus ropas. La saborea en los labios.
Demasiado cerca del intenso furor que recomienza, renovada embestida.
Atraída, sumergida interiormente en ella, observa la danza salvaje.
No merma, por el contrario, crece en potencia, avanza agigantada.
Poco antes había deambulado a lo largo de la playa despoblada.
Arrastrando la arena con los dedos de sus pies desnudos, había visto desaparecer el sol entre los primeros nubarrones tenebrosos.
La había conmovido el vuelo apresurado de la gaviota perdida. Al igual que ella, perdida. Su grito intimidante la había inmovilizado, ahogando el que nacía de su garganta.
La detuvo cerca del ancho peñasco caído, uno más entre tantos otros desprendidos de los acantilados. Empequeñecida, frente a tamaña, bravía grandiosidad.
La tormenta, la verdadera tormenta, no tardaría en alcanzarla.
No le importó. Estaba dispuesta a recibirla, a dejar que la sacudiera, que la golpeara como las olas irascibles golpeaban las piedras seculares.
Necesitaba de aquel desbande que lo arrollaba todo.
Necesitaba dejarse envolver por el torbellino imparable, que sólo amainaría cuando el viento hubiera cesado de descargar su ira.
Lo necesitaba para centrarse en algo tangible.
No la vencería su propia tempestad.
El relámpago zigzagueó, vociferó el trueno, confundiéndose con el grito finalmente liberado de sus entrañas, impulsándola a correr desenfrenada.
Trepa peñascos arañándose manos, pies. Tenía que llegar a lo alto del barranco. La respiración agitada dolía en su pecho.
La lluvia desatada, intensa, confundida con el bramido del mar.
Atronadores sonidos de la borrasca.
Sin dejar de correr, giró hacia atrás la cabeza. Contempló, una vez más, la naturaleza enfurecida.
El aguacero lavaba sus lágrimas.
Y corrió. Correr la liberaba, buscaba seguir viviendo. Debía desentrañar hacia dónde la conduciría su loca carrera. Encontrar el refugio que la abrigara. Dar sentido a su existencia.
La tormenta cedió. La lluvia cesó.
Una única estrella se atrevió a brillar entre un par de blancuzcas nubes.
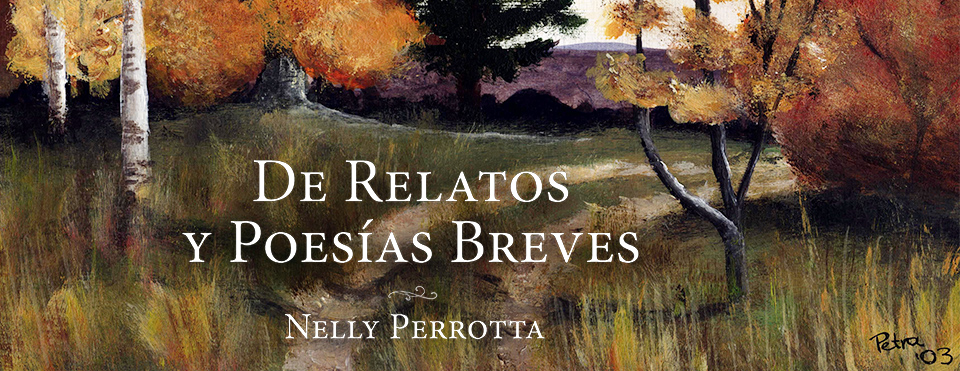




Comentarios
Publicar un comentario